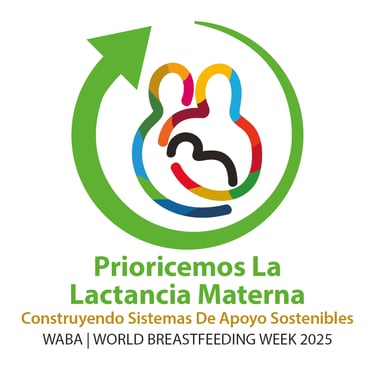Lactancia Materna: No es una elección individual, es una responsabilidad colectiva
Aunque somos cada vez más las mujeres con información suficiente de lactancia y con una gran intensión para amamantar, algo sigue fallando.
PSICOLOGÍA Y CRIANZASALUD MENTAL


A pesar de que fisiológicamente la gran mayoría de mujeres puede amamantar, millones abandonan la lactancia antes del tiempo que deseaban. Y no es precisamente por falta de voluntad. Es porque el entorno cultural, social y político, no está diseñado para que lo logren.
Hasta cuándo la lactancia materna…
…esa es una pregunta frecuente que, en realidad, esconde algo más profundo:
¿Hasta cuándo vamos a responsabilizar únicamente a las madres, cuando el sistema no está preparado para acompañarlas?
Cada año, muchas personas se preguntan:
¿Cuándo se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna?
La respuesta es del 1 al 7 de agosto, pero la reflexión debería durar todo el año.
Porque amamantar no es solo un acto natural o de amor, es un acto político y de salud pública.
¿Por qué tantas madres no logran amamantar si quieren hacerlo?
Porque las barreras para la lactancia materna no son individuales, son estructurales.
Y esas barreras, por más amor, información o deseo que tenga una madre, muchas veces escapan completamente de su control.
La verdadera razón por la que tantas mujeres dejan de amamantar...
Aunque la mayoría comienza con la firme intención de dar el pecho, muchas abandonan antes de lo que ellas esperaban. Pero la causa no es fisiológica, ni falta de ganas, es una combinación de barreras sociales, culturales y políticas.
5 barreras estructurales que sabotean la lactancia materna
1. Servicios de salud fragmentados o desinformados
Muchos profesionales de la salud no están formados en lactancia. Algunas madres escuchan frases como “tu leche no es suficiente” o “dale fórmula y ya” sin una base clínica.
Urge capacitar a todo el personal sanitario en apoyo respetuoso y actualizado.
2. Promoción de la salud ausente o sesgada
En lugar de campañas claras, libres de juicios y basadas en evidencia, muchas veces la promoción de la lactancia está limitada a carteles en salas de espera.
Necesitamos campañas masivas, accesibles y culturalmente sensibles.
3. Falta de respaldo legal real
Solo la mitad de los países del mundo garantiza al menos 14 semanas de licencia de maternidad pagada, el mínimo establecido por la OIT.
Sin tiempo, no hay lactancia posible. Sin políticas de conciliación, la fórmula se convierte en el único camino viable.
4. Cero inversión en el bienestar emocional de las madres
Madres que no logran amamantar suelen enfrentar culpa, tristeza o sensación de fracaso. Pero nadie les ofrece contención.
Es imprescindible integrar apoyo psicológico posnatal en el sistema de salud.
5. El poder desproporcionado de la industria de fórmulas
Empresas de sucedáneos de la leche materna invierten millones en marketing, lobby político y desinformación.
Sus intereses económicos no pueden seguir siendo más fuertes que los derechos de la infancia.
¿Qué significa lactancia materna exclusiva a libre demanda?
Es alimentar al bebé cada vez que lo pida, sin horarios rígidos ni restricciones. La OMS recomienda esta práctica durante los primeros 6 meses. Pero la realidad laboral y social impide que muchas madres puedan sostenerla.
Entonces surgen preguntas como:
• ¿Lactancia materna a libre demanda hasta qué edad?
• ¿Es posible la lactancia materna a los 2 años?
• ¿Y si vuelvo al trabajo a los 4 meses?
Todo eso no depende solo de la madre… sino del entorno que la rodea.
La lactancia materna a nivel mundial según la OMS
Organismos como la OMS y UNICEF insisten:
La lactancia materna es clave para la salud física, mental y emocional del recién nacido.
Sin embargo, menos del 50% de los bebés en el mundo reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.
Y no es porque las madres no quieran… Es porque el sistema no las deja.
¿Cuánto nos cuesta ignorar la lactancia materna?
Según Alive & Thrive, a Colombia le cuesta más de 341 mil millones de dólares anuales no apoyar la lactancia materna. Se trata de un gasto evitable en salud, muertes prematuras y pérdida de productividad futura. Y mientras tanto, las ganancias de la industria de sucedáneos crecen a gran velocidad.
¿Qué podemos hacer como sociedad?
Cambiar la narrativa. Dejar de preguntar solo “qué puede hacer la madre” y empezar a exigir:
Lactancia materna para el bebé, pero también para la madre y su bienestar.
Lactancia materna para padres involucrados y entornos corresponsables.
Lactancia materna para madres primerizas con contención emocional real.
Lactancia materna para exponer desigualdades y transformar políticas públicas.
¿Qué le ha funcionado a otros países?
Los países que han logrado aumentar sus tasas de lactancia no lo hicieron “concienciando madres”, sino con estrategias públicas multicomponente, como:
Licencias de maternidad extendidas
Regulaciones estrictas al marketing de fórmulas
Apoyo gratuito en hospitales y comunidades
Formación transversal en todo el sistema de salud
👉 No es magia. Es política pública. Es voluntad colectiva.
La lactancia no se defiende desde la culpa, sino desde los derechos
Este no es un llamado a juzgar a quienes no amamantaron.
Es un llamado a reconocer que fallar al sistema no es lo mismo que fallar como madre.
Y que el verdadero cambio no llegará señalando a las mujeres, sino reformando los entornos que las abandonan.
Porque proteger la lactancia no es romantizarla. Es entender que amamantar no debería ser un privilegio… sino una posibilidad garantizada.
La lactancia materna no puede seguir siendo tratada como una cuestión privada.
Es un asunto de salud pública que requiere inversión, leyes, acompañamiento y justicia reproductiva.
Porque la lactancia materna es importante para el recién nacido, sí.
Pero es igual de importante para la sociedad que queremos construir.
Bibliografía
Brown, A. (2017). Breastfeeding as a public health responsibility: a review of the evidence. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 30(6), 759–770. https://doi.org/10.1111/jhn.12496
Baker, P., Smith, J. P., Garde, A., Grummer-Strawn, L., Wood, B., Sen, G., Hastings, G., Pérez-Escamilla, R., Yoke Ling, C., Rollins, N., McCoy, D. (2023). The political economy of infant and young child feeding: confronting corporate power, overcoming structural barriers, and accelerating progress. The Lancet, 401(10375), 503–524. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01933-X